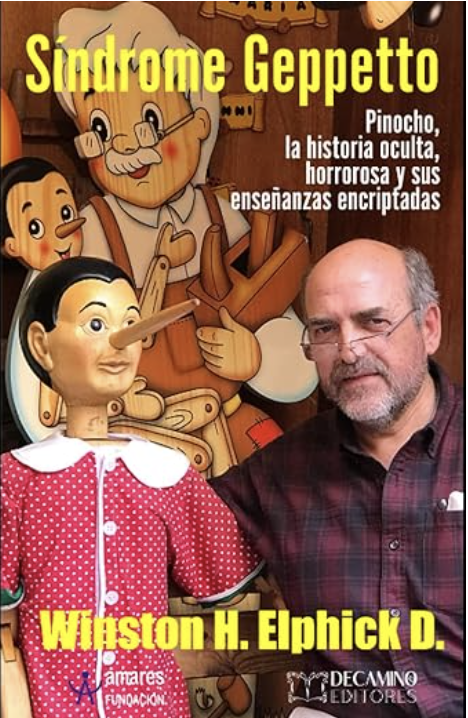¿OPTAMOS
POR
LA
CAZA
O
LA
LABRANZA?
En la reflexión anterior comparábamos la cultura de la caza con la cultura de la labranza y como ellas se expresan en nuestra convivencia.
Una está marcada por la eficiencia y el obtener buenos dividendos, en el goce de vencer a los competidores. pues su derrota engrandece su triunfo.
La cultura de la labranza es de acogida, bienvenida a los distintos, abierta a conocer la realidad del otro. No tiene necesidad de correr tras una presa desconocida y móvil como hace el cazador, la siembra está allí, no corre ni corremos con ella.
En la cultura de la labranza, ambos, siembra y labrador, tienen el tiempo y el espacio, tienen el silencio y la quietud para creer en la relación que han establecido.
LA COMPLEJA REALIDAD.
En nuestra calles y ciudades no existe una cultura virginal. Es difícil encontrar en estado puro una cultura de la labranza o de la caza. Existen mixturas de unas con otras.
En la ciudad conviven distintas estructuras de valores, de motivaciones de vida, existen variedades de razones existenciales. En la ciudad existen cazadores y víctimas, existen labradores, semillas y tierra buena.
Es compleja la realidad de la ciudad y del mundo. Una multi presencia de percepciones y de visiones de lo que es la persona humana, permiten que en nuestra calles conviva un Carlos Chaplín y un Adolfo Hitler.
Ambos responden a esquemas culturales distintos, ambos pisaron nuestra calles y se relacionaron con nuestras sociedades. Ambos entregaron sus ideales y convencieron a millones: llevando a algunos a la muerte, otros a una convivencia humanizadora.
En nuestras plazas y escuelas conviven ambas culturas. En muchos centros educativos se forman cazadores: instruidas mentes llenas de todas las fórmulas para alcanzar el éxito académico y altos puntajes en las pruebas que cuales vallas de salto alto, se esmeran en superar las marcas de sus predecesores. Son cazadores de metas efímeras: corren tras un puntaje, el mejor estatus, la mayor imagen posible. Son cazadores tras un éxito vacío de la solidaridad, de la apertura a la realidad de los otros y por sobre todo a la propia realidad interior... no hay tiempo para que el cazador piense en si mismo, lo importante es la víctima, el objeto de la carrera, la meta a cazar.
Así como en algunos colegios se instruye a expertos para la caza, en otros se forman a hombres y mujeres abiertos a la cultura de la labranza:
- Personas abiertas a LA COMUNION con otros, a vivir la humildad de que no todo depende de mi esfuerzo. El labrador sabe que requiere del agua necesaria, del sol en la justa medida, de los nutrientes adecuados... si falla uno de estos elementos, peligra la cosecha. Se sabe incompleto, sino cuenta con la participación de otros.
- Personas dispuestas a CREER en OTROS y CREER en EL OTRO, dispuestos a esperar el desarrollo de los otros y a valorar el trabajo colaborativo.
- Personas que traspasan los pragmatismos, para CREER en que existen niveles de trascendencia humanizadora, especialmente en la persona de DIOS, como el gran OTRO. Sabe descubrir la obra constante del creador, pero no se queda sólo en los signos, le han enseñado a descubrir en ellos la mano de quien los ha creado.
- Personas que renuncian a la premiación inmediata, que trabajan la espera por lo que desean, que se esfuerzan por la búsqueda de sus metas. El labrador es un canto a la ESPERANZA, antes de plantar la semilla hace un acto profundo de fe, confía en que esta semilla no se perderá.
- Personas que disciernan, que analicen, que cuestionen. El labrador se abre a la grandeza de la creación, es un investigador de los signos de la naturaleza, descubre en ella cuando vendrá el momento de la lluvia o cuando será el momento en que esta termina... hoy se requieren personas críticas, que detecten las falencias de los grandes cambios y sean capaces de sugerir caminos humanizadores.
- Personas capaces de PERSEVERAR , responsables de iniciar y terminar una obra. Ningún labrador planta la semilla, pensando en abandonarla.
EN ESTE MERCADO, TRABAJAR POR EL RETORNO AL VALOR DEL SER HUMANO.
Ciertamente no podemos cambiar el modelo imperante, poca influencia tenemos. Pero nuestra mayor fuerza está en el trabajo de la geografía interior, en la conciencia de que algo anda mal en nuestra sociedad, en que se enfatiza la fuerza de la caza, por sobre la sencillez de la siembra.
Allí surge la mirada de un colegio humanizador que siempre tiene algo más, tiene sellada a fuego una determinada visión de persona y de sociedad. Es una propuesta precisa y desafiante que no se tranza en las dinámicas del mercado, no se deja seducir por las exigencias de la “caza educativa”, en donde la persona tiene el riesgo de perder su sentido y alegría de vivir.
La pregunta esencial hoy ¿qué diferencia a nuestro trabajo, respecto de otros que participan en este mercado educativo? ¿Qué aporte específico estamos dando a la sociedad?
No podemos negar el principio de calidad educativa, pero nunca desde la perspectiva del “mercado”, el mismo que Juan Pablo II nominó como “capitalismo salvaje”. La entenderemos como un espacio para potenciar nuestros sistemas de gestión al servicio del crecimiento, de la participación y la comunión de (todas) las personas que conviven en el colegio. Un colegio de Iglesia también busca la excelencia, pero no centra su discurso sólo en las exigencias académicas... va más allá: cuida primeramente su PEI, sus postulados organizacionales, su esencia vital, sus sueños de refundación de la ciudad sobre pilares evangelizadores. Va más allá, analiza las motivaciones de sus profesores, el testimonio coherente, los objetivos, sus contenidos, sus metodologías, la satisfacción de los alumnos y apoderados, su equipamiento, su estilo de gestión, etc.
Esta mirada, es tan distinta a la del mercado. La meta de un colegio humanizador es la plenitud de la persona, la excelencia personal, el desarrollo de sus mejores energías y potencialidades. ¿Es la búsqueda de los mejores aprendizajes y mejores puntajes? También, pero nunca solos, siempre acompañados del desarrollo de las propias competencias y de las potencialidades que cada uno tiene que entregar.
No es la cultura de la codicia (tener y retener). No es el éxito de la competencia de unos sobre otros, que marca el modelo imperante. Sí, es la competencia contra las limitaciones personales, contra el bien individual que anula el bien común, contra las exigencias de productividad y eficiencia exenta de humanidad. Allí está la integralidad de la educación: personas eficientes, habilidosas, capaces, pero también abiertas desde su interior a la vida plena que surge desde el evangelio.
¿Cómo se expresa la cultura de la caza en nuestros colegios?
Pragmatismo, énfasis en los resultados; competitividad entre colegios, lucha por demostrar que somos mejores que el colegio vecino; marketing fantasioso, mayor desarrollo del efecto e impacto imediatista; poca paciencia por los alumnos con características especiales (con mayor incidencia del hemisferio derecho, por ejemplo); exigencias de permanencia en el colegio, sobre logro de notas mínimas; expulsión de alumnos repitentes; sobrevaloración de los ranking (tipo champion nacionales de colegios); temor al futuro económico; discriminación en instancias de ingreso de alumnos.
¿Cómo se expresa la cultura de labranza en nuestros colegios?
En la pedagogía de la esperanza frente al desarrollo del alumno, fe en el futuro del alumno; evaluación para el crecimiento, no para la medición bancaria, ni para una mirada autópsica; metodologías centradas en el alumno; relaciones colabotarivas entre colegios; ambiente de confianza y acogida; respeto por los ritmos de desarrollo del alumno; paciencia frente al derecho a equivocarse; confianza en que los resultados y la “pruductividad” académica “son la añadidura” de nuestro trabajo, pero que estarán vacíos si no tenemos una persona con plenitud y sentido de vida; acompañamiento relevante de los alumnos, partiendo de su vida, de sus necesidades; trabajo por el PPV (Proyecto Personal de Vida), a partir de sus sueños y esperanzas, etc.